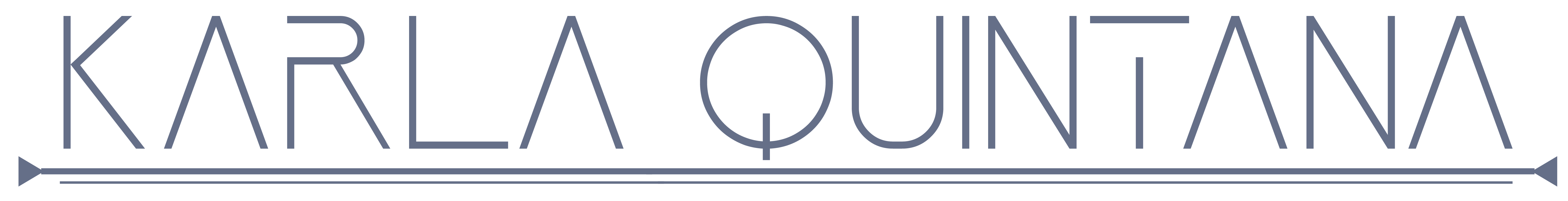Artículo publicado el 06 de octubre del 2022 por Grupo MILENIO, ver artículo original.
Un crimen de Estado, un grupo de expertos internacionales independientes, una Unidad especializada para la investigación y litigación del caso (Ueilca), un fiscal especial, una comisión presidencial de verdad. En el derecho a la justicia (y es a ese al que me referiré en esta reflexión), desde la Ueilca se construía una estrategia que investigaba las redes involucradas aquel 26 de septiembre, y que se dirigía a autores materiales e intelectuales. Una sección distinta de la FGR secuestra el caso, abre investigación contra la Ueilca y vincula a proceso a un ex procurador por delitos por los que, tal como es público, no tenía preparado el caso. Por otro lado, desde las cúpulas se cancelan órdenes de aprehensión adelantadas por la Ueilca contra militares. En el poder Judicial, los procesos siguen esparcidos por el país. La Sedena oculta pruebas y protege imputados. El caso cae —o mejor dicho, se le da— dentro de la FGR en las manos del mismo grupo que tenía a cargo la investigación desde 2014. El sistema mismo, las instituciones, las estructuras, los pactos, se afianzan y se defienden. Injerencia es un eufemismo.
Ayotzinapa es un síntoma y un ejemplo —lo decía Claudio Lomnitz hace unos días— de lo que pasa y no en el sistema de justicia mexicano.
En Guatemala, Colombia, Argentina y Perú, las fiscalías han avanzado investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos —incluida la desaparición de personas— que han llevado a juicio y condenado a altos mandos —desde presidentes, hasta miembros de las fuerzas armadas—, entendiendo que existen estructuras, sistemas y contextos que tienen que analizarse integralmente. En México, esto no ha sucedido.
Se ha dicho de todas las formas y por diversos actores: tenemos uno de los mayores índices de impunidad en las Américas, con apenas un puñado de sentencias por desaparición forzada. El propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU refiere a la desaparición de personas en México como “el paradigma del crimen perfecto”. En materia de desaparición, la impunidad se ha traducido en amnistía de facto.
Hay centenas de miles de víctimas de graves violaciones a derechos humanos y una sociedad que, en su mayoría, resiente y, en parte, acepta la ignominia. Ayotzinapa muestra los demonios que dominan los casos. Tendríamos que pasar del señalamiento de las causas de la impunidad y de casos específicos a un cambio radical de sistema de justicia. No hay tiempo.
Hay personajes y grupos de poder internos poderosos que indiscutiblemente han dañado al sistema de justicia y que deberían irse. Pero aún sin ellos o independientemente de ellos, el sistema se defiende y sobrevive: pensemos, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la FGR que otorgó poder casi absoluto a su titular, limitó la autonomía de los ministerios públicos frente a su superior y acotó los análisis de macrocriminalidad. Recordemos también cómo la FGR ha negado su obligación de búsqueda de personas y cómo, constantemente, se ha desmarcado de mecanismos interinstitucionales —el último, el de seguimiento de la respuesta al CED— alegando autonomía. Pensemos también en “el exceso de formalismos procesales”, “el uso excesivo del amparo” y la “actitud pasiva de las instituciones judiciales” (CED dixit). Transversalmente, el sistema se defiende a través de estructuras y pactos políticos, castrenses, económicos; otras más, basta con complejizar un sistema procesal, atomizar casos y condenar las instituciones de justicia de todos los niveles a un marasmo presupuestal.
Urge replantear el sistema de justicia desde lo político, jurídico y social, así como exigir los pesos y contrapesos de un sistema democrático. Hay que discutir sobre el abandono del federalismo cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos; sobre qué delitos priorizar en la investigación; sobre la necesaria independencia técnica de los ministerios públicos frente a sus superiores; sobre el alcance del amparo como un recurso de protección de derechos humanos; sobre la nominación de jueces o la creación de unidades judiciales especializadas en graves violaciones a derechos humanos; sobre la necesidad de una refundación institucional y estructural en las fiscalías y no solo de cambio de titulares, y sobre la necesidad analizar desde lo sistémico y no de lo individual. El sistema de justicia tiene que operar como regla y no como excepción.
Hay que combatir las inercias institucionales internas, así como los cotos de poder y vicios creados hacia fuera. Es imprescindible combatir y desmantelar los grupos de poder. Si el sistema de justicia funcionara como debiera, las estructuras —de todo tipo— y sus líderes deberían saber que no son intocables.
No podemos seguir creando instituciones extraordinarias —como las de búsqueda y víctimas— para parchar omisiones de otras instituciones sin que el sistema ordinario se ajuste —como en otros países— a la realidad y a las obligaciones en relación con la verdad y la justicia. Son inaceptables —e inconstitucionales— reformas que en vez de atacar la raíz del problema generan nuevos, como la prisión preventiva oficiosa que es, de facto, una pena anticipada y una fórmula contemporánea de cacería de brujas; o como la pulverización de la fuerza civil y la militarización cuando, además, existen figuras constitucionales y convencionales viables para discutir una respuesta sostenible —que incluye a militares y civiles— en un país con la violencia que se vive en los territorios. Es inaceptable también el silencio judicial para pronunciarse sobre esto último.
Ayotzinapa muestra los demonios del sistema, pero también debería cimbrar para empezar a limpiar a diferentes niveles la procuración de justicia, y avanzar en la investigación de grupos de poder que han sido tocados, tal vez, como nunca antes. También nos permite abrir, de una vez por todas, la discusión sobre verdad y justicia para todos, poniendo las preguntas difíciles a la totalidad de actores en la mesa. ¿A quiénes conviene que esto no sea así? ¿Cómo vamos a hacer del derecho a la justicia uno palpable para cientos de miles de víctimas de violaciones a derechos humanos? ¿Cuánta indignación colectiva hace falta para abrir esta discusión?